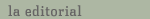|
sobre el autor
datos del libro
índice
fragmento
fe de erratas
notas de prensa
obras del autor
obras relacionadas
|
Félix Ovejero Lucas
Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo
fragmento
Prólogo
"El argumento más poderoso en contra de la democracia es cinco minutos con el votante medio."
Winston Churchill
"La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente."
George Bernard Shaw
Nixon sudó y perdió las elecciones.
Algo pasa con la democracia si las elecciones dependen de tener a mano un desodorante. Han transcurrido muchos años desde los sudores en mala hora de Nixon y no parece que las cosas vayan mejor. Más bien al contrario. En el entretanto hemos descubierto la importancia del color de las corbatas, de la dirección de la mirada, de la lucecita roja que en los mítines indica que hasta entonces sólo se trataba de matar el tiempo y que empieza lo importante, los segundos de conexión televisiva. Los ciudadanos parecen decidir su voto por las cosas más peregrinas. La calidad de las ideas parece contar poco. Los políticos lo saben y, se resignen o no, actúan en consecuencia. Hace cerca de ochenta años, un discípulo de Pavlov -Tchakhotine- mostró cómo el nazismo utilizó las estrategias de la publicidad comercial americana y ahora mismo la izquierda no tiene reservas en acudir a los resultados más recientes de la lingüística y de las ciencias cognitivas para arropar sus propuestas de modo que resulten sugestivas: una tecnología del camelo, se mire como se mire.
Por lo general, a un arranque como el anterior le sigue un párrafo jeremiaco a cuenta del paraíso perdido. Porque, según parece, hubo un tiempo en el que las cosas eran de otro modo, en el que la disputa política aseguraba el triunfo de las mejores ideas. Un tiempo en el que la vida democrática era "un intercambio de opiniones guiado por el objetivo de convencer al adversario por medio de argumentos de la verdad o la justicia de algo, o permitir que él también pueda persuadirnos a nosotros", para decirlo en palabras de Carl Schmitt, aquel inteligente teórico del nazismo que, andando el tiempo y sin desdecirse finalmente de todo, acabó estableciendo una amistad intelectual con el eurocomunista Santiago Carrillo y proporcionando arsenal argumental a una parte importante de la extrema izquierda europea.
Pero no es verdad que lo que es hoy nada tiene que ver con lo que fue. También ahora los lodos de estos días no son ajenos a los polvos de otro tiempo. La moderna democracia se configuró desde bien temprano con una mirada desconfiada hacia los ciudadanos, sobre todo hacia los más pobres. A la hora de justificar el cómo y el porqué de la Constitución americana, sus inspiradores, los federalistas, mostraron de mil maneras su inquietud por la participación de unos ciudadanos para los que "las disquisiciones más frívolas y caprichosas han bastado para encender sus pasiones hostiles y excitar sus conflictos violentos" (Publius, The Federalist Papers, 10). Algo menos sutiles eran el reposado George Washington ("multitud pacedora") y el vehemente John Adams ("vulgar rebaño del género humano"). Es lo que pasa con la pobreza, que se tiene poco tiempo para pensar y ninguno para hacerlo en condiciones de autonomía. Lo sabemos, por lo menos, desde Aristóteles: salvo que se sea un Dios, quien no tiene recursos no puede decir que no. "La dependencia engendra sumisión ciega y venalidad, ahoga el germen de la virtud", nos dirá bastante tiempo más tarde Thomas Jefferson. Durante bastante tiempo, los liberales que defendían el voto censitario, que eran los más, echaron mano de esa circunstancia, de la supuesta insensatez de los de abajo.
Y no les faltaba razón: la independencia económica es condición para la independencia de juicio. Lo malo era la implicación que de ello extraían. En lugar de recomendar que se actuara sobre el orden del mundo, sobre una desigualdad que adulteraba la condición de ciudadano, recomendaban limitar el voto a quienes podían decir que no, que, ¡oh cosa prodigiosa, oh, maravillas de la mente dormida!, eran los mismos que hacían las preguntas. Ése será el cuerno del dilema que explotará buena parte de la tradición liberal: las instituciones, en lo posible, deberán ser impermeables a la voz de ciudadanos que estaban desprovistos de virtud. Desde entonces, la falta de virtud ciudadana forma parte del guión con el que se han diseñado las instituciones democráticas. Por ello, lamentarse de la mala calidad de los votantes es como lamentarse de que en el fútbol traten el balón a patadas. Cuando el propio mecanismo democrático está concebido para prescindir de la participación resultan poco convincentes los gimoteos ante la falta de participación. Es lo previsto. En realidad, para el liberalismo la apatía o la falta de participación son más una solución que un reto. Los lamentos por el deterioro de la cultura cívica no resultan menos retóricos que las periódicas quejas acerca de la irrelevancia de las deliberaciones en el legislativo, la vaciedad indiferente de los programas, la conversión de los partidos en maquinarias electorales, la ausencia de debates de ideas, la proliferación de populismos y de mercadería política o las dificultades de financiación de los partidos. Escándalos de fariseo.
El otro cuerno del dilema, la otra posibilidad -cambiar el mundo y, a la vez, dar voz a los de abajo- será la propuesta de una izquierda en la mejor parte de su historia, aquella en la que se batirá por extender el ideal de ciudadanía, empezando por el derecho al voto. Una conquista que debe ser celebrada cuantas veces haga falta y que no hacía sino explotar el ideal de autogobierno, el otro germen, radicalmente igualitario, que, aunque con menos vigor, también estaba en el origen de la moderna democracia. Que las cosas se decantaran de un lado o de otro, del aristocrático o del participativo, será cuestión del ruido y de la furia, de la historia, en la que, por cierto, de a poquito, empezarán a adquirir protagonismo, junto a las clases delimitadas por la propiedad, unos profesionales de la competencia política, que, como nos recordó sistemáticamente Michels en la década de 1920, pronto repararon en que sus intereses no siempre coincidían con los de sus representados.
De una y otra idea de democracia -de la liberal elitista y la republicana igualitaria, y de algunas intermedias- se ocupan las páginas que siguen, pero, conviene precisarlo desde ya, se trata de su esqueleto conceptual, no de su historia.
descargar fragmento  (85 kb).
(85 kb).
|